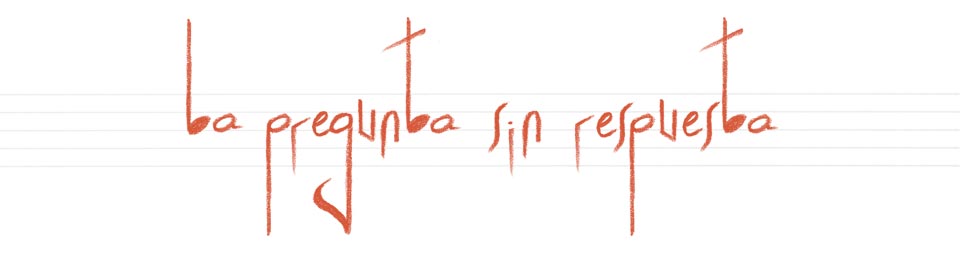Etiquetas
por Tomás Frère
1.
En un artículo publicado en Punto de Vista, Esteban Buch recorría las metáforas que pueblan el Tratado de armonía de Arnold Schoenberg. La analogía que aparece más frecuentemente en dicha obra, relata Buch, es la que compara al sistema tonal con un Estado, en donde “la tónica es el Soberano, y cada acorde, un subordinado que busca en permanencia tomar el poder, es decir convertirse, a su vez, en tónica”[1].
Lo que me interesa de estas analogías es el hecho de que dan cuenta de una preocupación que va más allá de lo específicamente musical, y que se refiere a las relaciones establecidas entre música y política durante el siglo XX. Sin embargo Schoenberg, que había abierto con estas metáforas un campo de investigación posible acerca de las relaciones entre la política y la vanguardia musical vienesa, cerrará en parte esas posibilidades en una de las ediciones revisadas del Tratado de armonía, donde renegará de las comparaciones entre cuestiones tan inconmensurables como la revolución “política” y la revolución en el campo de la armonía.
Es momento ahora de dejar el desarrollo de Buch para poner el foco en un problema mayor, del que el “caso Schoenberg” es únicamente una muestra. Me estoy refiriendo al vínculo entre la política y el arte en general, y entre la política y el arte musical en particular. Este problema se refiere, en resumidas cuentas, a la preocupación por el vínculo que une el trabajo realizado en música y a la política –que, en este caso, ya no será entendida como todo lo referido al ámbito del Estado y sus adyacencias sino más bien, de modo más amplio, al modo en que se organiza una sociedad, incluyendo por supuesto los órdenes perceptivos comunes, aquello que Jacques Rancière llama “división de lo sensible”[2]–.
Es sabido que el siglo XX fue el que alojó de forma privilegiada la pregunta por la politicidad del arte, y es en el ámbito de esta pregunta que se moverán las vanguardias artísticas. Recordemos lo que escribía Walter Benjamin en 1935: “Así sucede con la estetización de la política que propugna el fascismo. Y el comunismo le responde por medio de la politización del arte”[3].
Una de las respuestas a esa consabida pregunta dice que el arte en general, y la música en particular, deben reflejar –en este punto no interesa tanto el cómo– el orden social y su justicia o injusticia (según en qué ámbito el compositor esté produciendo su obra). Si el orden social al que se refiere la música fuera justo, se tratará entonces de sostenerlo inmodificado; si fuera injusto, o si se detectara al menos algún rasgo injusto, la politicidad de la música radicará en arengar (más o menos explícitamente) por una alteración de ese orden al que se está refiriendo.
La música aparecerá como política en tanto se refiera a algo de su afuera que ya ha sido catalogado, precisamente, como “político”. La canción de protesta es seguramente el caso más simple de analizar, precisamente por la presencia de letra en las composiciones, es decir, por la posibilidad de escapar a un análisis específicamente musical. Pero esta tendencia se da no solamente en forma de canciones breves, autoconclusivas, sino también en otros géneros “mayores” de las primeras décadas del siglo pasado. Podría aludirse, por ejemplo, a las colaboraciones de Brecht con algunos compositores durante la República de Weimar. En Pieza didáctica de Baden-Baden sobre la conformidad, compuesta en 1929 con Paul Hindemith, el texto reflexiona sobre la aceptación de un orden, sobre la conformidad de los individuos con aquello que los domina. En la mucho más problemática La medida, escrita en colaboración con Hanns Eisler en 1930, un joven comunista se condena a muerte a sí mismo por haber desobedecido los mandatos de un orden superior que escapa a toda comprensión individual (en el contexto de la obra, este suicidio queda representado como algo positivo, pero poco importa aquí la valorización que los autores hicieran de ese acto). Como último ejemplo, en la ópera escrita en 1931 con Kurt Weill, Ascensión y caída de la ciudad de Mahagonny, se hace una referencia al capitalismo y sus consecuencias sobre el comportamiento de una sociedad.
Ahora bien, esta concepción de lo que una música política debe ser no se limitó a músicas con letra, es decir, a composiciones donde el mensaje era –supuestamente– más fácilmente transmitible. Se extendió también a lo que suele llamarse “música pura”, como sucedió en la Unión Soviética durante los años del realismo socialista. La diferencia principal es que el foco estará puesto sobre lo musical, y ya no de forma central sobre su afuera.
Se pueden nombrar, por ejemplo, las obras musicales producidas dentro del ámbito del realismo socialista, en donde se censuraban algunos métodos de composición en favor de otros; aquí la censura se volcaba sobre lo específicamente musical, y ya no sobre un “tema” concreto. Aproximadamente entre la Revolución Bolchevique de 1917 y la muerte de Lenin en 1924 es el Futurismo el que domina la escena. La música que se propugna, la música que se pretende política, es aquella que se inserta dentro de las utopías de la revolución rusa. La máquina ocupa un lugar central; piénsese por ejemplo en Hierro, el ballet de Alexander Mossolov, con su movimiento donde los instrumentos imitan sonidos fabriles: si bien sigue habiendo referencia a un afuera (más allá de las intenciones del artista, la obra siempre tiene un afuera o, mejor, afueras) previo, en este caso la fábrica, lo musical no podría reemplazarse sin que la obra pierda su politicidad. En rasgos generales, lo que los funcionarios artísticos de la época de Lenin permitían era lo bastante amplio como para haber alojado osadas experimentaciones sonoras (de hecho, el departamento de música del Comisariado estaba dirigido por Arthur Lourié, que por ese entonces se dedicaba a componer según la técnica dodecafónica).
A partir de mediados de la década de 1920, y sobre todo a partir del ascenso de Stalin en 1929, comenzará a instalarse de forma progresiva una clausura sobre la mayoría de las discusiones que agitaban los círculos artísticos soviéticos, cuna de algunas de las vanguardias artísticas de principios de siglo. El Futurismo había puesto su lente en la materialidad de la obra musical, en un giro similar al de las teorías formalistas en literatura formuladas por Eichenbaum y Shklovski, entre otros; pero a partir de ahora el adjetivo “formalista” se volverá un término agraviante y, en algunos casos, un peligro de muerte o exilio para el merecedor del calificativo. A partir de ahora la música pretenderá ser un medio “transparente”, que deberá hacer pasar a través de sí ideas acerca de lo que es la vida soviética. Cuando existe la pretensión de un material musical transparente, es de preverse que se eviten las experimentaciones armónicas, melódicas, rítmicas…[4] En las décadas de 1930 y 1940 la preeminencia del realismo socialista no cesará de aumentar. En 1948, la cabeza del Partido Comunista de Leningrado, Andrei Zhdanov, cercano a Stalin, convocará a varios compositores soviéticos para repetirles la profesión de fe del realismo socialista, es decir, una estética lo más alejada posible del degenerado formalismo. Menos de un mes después el Comité Central prohibirá cuarenta y dos obras, incluyendo tres sinfonías de Shostakovich y dos Sonatas de Prokofiev.[5]
Luego de esta breve aproximación puede identificarse un primer camino posible: la música que antes pretendía ser pura, inmaculada, aislada del mundo exterior, parte ahora hacia el mundo para sentar posición con respecto a él (negativa en la canción de protesta, positiva en el realismo socialista).
2.
¿Qué ocurre, en cambio, si se toma el camino inverso: una reclusión aún mayor de la música en sí misma? El rizo se cierra, y se puede volver ahora a Schoenberg y al dodecafonismo.
La técnica dodecafónica recibe su nombre de su utilización de los doce sonidos que hay entre do y si (en un piano, utiliza todas las teclas blancas y negras entre un do y el siguiente), dispuestos a su vez en series. Una serie es una combinación de estos doce sonidos, y cada uno de estos sonidos no podrá repetirse antes de que hayan sonado los otros once. La serie puede estar dispuesta en su forma original, en retrogradación (desde la última nota de la serie original hasta la primera), en inversión (se invierte la dirección de los intervalos) y en inversión retrógrada (inversión de la serie retrogradada). La novedad de esta técnica es que pretende evitar las reminiscencias “tonales”, es decir, pretende escaparse de los vestigios del mundo que aparece en el Renacimiento (cuando se dejan de usar los antiguos modos griegos para limitarse a dos de ellos, lo que luego se conocería con el nombre de “mayor” y “menor”) y que dominó la escena musical hasta fines del siglo XIX. Según la teoría de Schoenberg el compositor debe evitar todo lo que recuerde a este mundo tonal, y para esto utilizar los doce sonidos de la escala temperada occidental no es suficiente. Deben evitarse además todas las sucesiones de sonidos que puedan crear una reminiscencia tonal (las sucesiones de terceras, por ejemplo, pero cualquier intervalo consonante según los usos y costumbres tonales). Esta sospecha hacia todo lo que pueda representar tonalidad se extiende también a las cuestiones armónicas, campo en el cual también debe evitarse todo movimiento tonal.
A partir de los trabajos de Anton Webern, alumno de Schoenberg, se abrirá paso el serialismo integral, en el cual la técnica serial aplicada a las alturas de las notas se aplicará ahora a las dinámicas de cada nota y para la sucesión de las figuras métricas.
Tenemos aquí, pues, un camino que implica el cierre de la música sobre sí misma. La introducción de la serie de doce sonidos implica la abolición de las asociaciones –que formaban parte ya desde hacía mucho de la percepción común de la música– entre tal o cual tonalidad y tal o cual “sentimiento”, “tema” o cualquier otra cosa que excediera al sonido en sí mismo. El “contenido” de la música dodecafónica no es otro que su propia organización, su propia forma (todas las aspiraciones de siglos anteriores al estatus de “música pura” quedan en ridículo en comparación con la “pureza” del dodecafonismo).
Este movimiento de repliegue no es en realidad privativo de la música. Lo que en arte se ha bautizado como “modernismo” es un giro mediante el cual el arte parecía ser ahora consciente de su propia materialidad, y aparecía así la idea de una autonomía del arte (algo impensable algunos años atrás). La materialidad de la palabra en Mallarmé, las formas geométricas y los colores en Mondrian, las doce notas en Schoenberg… la potencia del arte no se mide ahora por lo que representa, se ha vuelto opaco lo que aparecía como transparente. La oposición central que plantea el modernismo es la que se dará entre el concepto de representación, que habría regido la historia del arte hasta fines del siglo XIX, y la presencia pura del material que no remite más que a sí mismo, que no representa nada en particular.
Schoenberg no pretendía, con el dodecafonismo, atentar contra la “naturalidad” del mundo tonal que intentaba disolver. Más bien, quería ser el punto de llegada del desarrollo histórico; se trata de una teleología en la que, finalmente, la verdadera esencia del material musical habría salido a la superficie. Por eso Schoenberg y sus discípulos rechazan la noción de “atonalismo”, que presupondría una cierta naturalidad del sistema tonal, es decir, de las relaciones jerárquicas –aunque, según ciertas teorías, basadas en relaciones naturales– que implica la noción de tonalidad. Lo que erróneamente se llama atonalismo es, para Schoenberg, resultado del desarrollo histórico de la música. Pero es, como se dijo, un desarrollo teleológico: desde las primeras manifestaciones musicales de la humanidad, la esencia que revela el dodecafonismo ya habría estado allí, pero oculta, temida. (Esta teleología, en realidad, es fácilmente refutable si tenemos en cuenta que los conceptos actuales de “arte”, de “obra”, de “estética”, etcétera, apenas si superan los dos siglos de vida.)
No pretendo con lo anterior asumir la defensa de lo que los modernistas afirman de sí mismos o de su actividad. De hecho, es ingenuo creer que a partir de determinado momento histórico el arte habría tomado conciencia de su verdadera esencia (lo cual implica aceptar la problemática aserción de que exista una esencia del arte). Lo que se da aquí, en todo caso, es el derrumbe de los criterios a partir de los cuales se delimitaba lo que era posible o no representar, y los modos de hacer (las “artes”) de esa representación.
Pero más allá de esta desconfianza en la existencia de una esencia del arte, el giro modernista instala, efectivamente, un discurso sobre lo que es “propio” de la esfera artística, es decir, delimita un espacio para un arte autónomo, que posee lugar propio en la sociedad y que no se confunde con –si bien no está aislado de– el resto de las esferas de una sociedad. El paradigma modernista del arte es inseparable de esta noción de autonomía artística.
3.
Para mantener su autonomía, la obra de arte debe prescindir de un afuera referencial al cual se remitirían los sonidos elegidos por el compositor. En este sentido, el dodecafonismo sigue siendo parte de una problemática central en lo que atañe a la historia de la música, esto es, la problemática de lo que la música representa –si es que lo hace–.
A partir de los siglos XVI y XVII –época en la que comienza a acentuarse una tendencia a racionalizar la producción musical– una pregunta aparece más insistentemente que antes (aunque ya hubiera surgido desde la Antigüedad griega): ¿es la música significativa? Y también: ¿debe ser significativa? Quienes, como Gioseffo Zarlino, privilegiaban la armonía la consideraban como la especificidad de la música: existe para ellos una autonomía de la música, que será la base de lo que luego será llamado “música pura”. Quienes, como Monteverdi, en cambio, privilegiaban la melodía por sobre la armonía desdeñaban la autonomía de la música en favor de un predominio de las palabras, a las cuales la música (vale decir, la armonía) debía limitarse a acompañar. El lenguaje vocal es el que moviliza los sentimientos, a través de lo que significa. Es a partir del privilegio dado a la música o a la palabra que se definirán todas las concepciones futuras de la música.
El panorama cambia a partir del siglo XVIII: la música asume en muchos autores un rol más elevado del que tenía anteriormente, justamente a partir del criterio que antes se usaba para rebajarla, esto es, la dificultad para delimitar qué significa la música. Para Batteux, uno de los autores más reconocidos de la primera mitad del siglo XVIII, “el arte imita la naturaleza (…) e incluso la supera y la perfecciona por cuanto selecciona sus mejores rasgos, descartando todo lo que de feo o desagradable pueda presentar la realidad. (…) Compete a la música (…) imitar los sentimientos y las pasiones, mientras que la poesía imita las acciones”[6]. Si la poesía es el lenguaje del espíritu, la música será el lenguaje del corazón: ya está planteada aquí cierta concepción romántica de la música.
Repensando las categorías de belleza que manejaba el clasicismo y el centro que esa corriente ponía en el cultivo de la forma, la música del romanticismo se vuelca hacia los sentimientos, hacia la subjetividad, permitiéndose una exploración formal mucho mayor, precisamente para buscar nuevos modos de expresar esa subjetividad. Se puede decir apresuradamente que si en el clasicismo era la forma la que determinaba el contenido, a partir del romanticismo se dará el recorrido inverso: las cuestiones expresivas están en un lugar privilegiado con respecto a la forma de la obra. Así, contra la normativa clásica que regía los modos de componer, el músico romántico apuntará a crear sus propios criterios a partir de los cuales deberán evaluarse sus composiciones.
Siguiendo por este camino, pueden aplicarse al desarrollo de la producción musical de Schoenberg algunas de las teorizaciones de su contemporáneo Wassily Kandinsky, quien afirmaba que el contenido de una obra –su elemento “interno”: las emociones del artista– es primero con respecto al elemento externo, es decir, la forma, la expresión material de esas emociones. El artista debe seguir el “principio de la necesidad interior”[7]. A esto se ha llamado expresionismo, etiqueta que suele aplicarse a muchas de las composiciones schoenberguianas previas a su período dodecafónico, tanto en su expresionismo “post-romántico” como en el posterior expresionismo atonal (que Schoenberg desarrolla a partir de 1906)[8].
Sin embargo, Schoenberg (como Kandinsky) irá más allá, hasta llegar a la técnica dodecafónica de la que se habló más arriba. ¿En qué sentido estos “modernistas” van más allá del romanticismo? En el sentido de que, a partir de sus teorizaciones, el material sensible con el que se compone una obra de arte será tomado (o pretenderá ser tomado) en sí mismo, y ya no en relación a otros sonidos. Desde la post-romántica Noche transfigurada o los Gurre-Lieder, pasando por las ya “atonales” Erwartung o Pierrot Lunaire, hasta las Cinco piezas para piano de 1923, Schoenberg desarrolla en pocos años un lenguaje musical que renueva toda la música que le era contemporánea e impone una nueva manera de leer las tradiciones musicales.
La tonalidad, a pesar del carácter natural que la revestía a principios del siglo XX (y que continúa en su rol dominante hasta hoy en la gran mayoría de los géneros musicales), había sido sistematizada desde el barroco, e implicó el recorte sobre otro sistema existente. Hasta la Edad Media la música se basaba en los modos griegos, que luego serían reducidos a dos: el jónico (“mayor”) y el eólico (“menor”). En 1722 Jean-Philippe Rameau publica el Tratado de Armonía reducido a sus principios naturales, en los que la jerarquización de los sonidos de la escala se deriva de las relaciones naturales entre las vibraciones de cada sonido. La “funcionalidad armónica” en la que se basa la tonalidad implica que cada acorde tiene una función definida dentro del sistema, lo cual genera movimientos “lícitos” e “ilícitos”: no cualquier progresión armónica estará permitida.[9]
La discusión sobre la naturalidad o no del campo tonal (y, por lo tanto, sobre su universalidad) es de fundamental importancia para un concepto central en la teoría de Schoenberg: la emancipación de la disonancia. Esta expresión representa la crisis de las relaciones de tensión y reposo que sostenían al sistema tonal y que, al mismo tiempo y a causa de su desarrollo histórico, lo hicieron estallar. Hablar de “disonancia” y “consonancia”, de hecho, sólo tiene sentido desde un punto de vista tonal, en donde las relaciones armónicas que dan vida al sistema se basen en relaciones naturales de afinidad entre los armónicos de cada sonido (así, por ejemplo, hay mayor armónicos en común –y, por tanto, mayor “consonancia”– entre la tónica y la quinta que entre la tónica y la segunda menor). Que la disonancia se emancipe significa que el oído ya está preparado para percibir en sí mismo un acorde antes calificado como disonante. En Schoenberg, entonces, la tonalidad no será entendida como un aspecto natural de la organización de los sonidos, sino como convenciones y, en tanto tales, históricas, historizables. Esas convenciones son las que desde el barroco hasta el siglo XIX proporcionaban inteligibilidad a la música.
4.
El ideal modernista, el de una obra de arte que se sostenga por sí sola sin necesidad de un afuera que la explique y le dé consistencia, se expresa de este modo en las obras dodecafónicas de Schoenberg. Como en el arte abstracto no-figurativo, estas composiciones pretenden ser mónadas sin ventanas, precisamente por su pretensión de ser analizadas en sí mismas, y ya no en relación a los clichés imperantes en la percepción musical de la época.
Theodor Adorno, cercano al círculo de Schoenberg[10], retoma el camino del modernismo musical para pensar en los vínculos entre arte y política. Para Adorno, la esfera del arte debe distinguirse de forma clara de lo que no lo es. La politicidad del arte radicará en su aislamiento de la esfera de las mercancías; el arte es político si es sólo arte, y no otra cosa. Al distinguirse de la esfera del consumo, en donde todos los objetos son para algo, el arte adquiere una función política al no asumir precisamente ninguna función social. Afirma Vattimo que
contra el Kitsch y la cultura de masas manipulada, contra la estatización de la existencia en un bajo nivel, el arte auténtico a menudo se refugió en posiciones programáticas de verdadera aporía al renegar de todo elemento de deleite inmediato en la obra –el aspecto “gastronómico” de la obra–, al rechazar la comunicación y al decidirse por el puro y simple silencio. (…) En el mundo del consenso manipulado, el arte auténtico sólo habla callando y la experiencia estética no se da sino como negación de todos aquellos caracteres que habían sido canonizados en la tradición, ante todo el placer de lo bello.[11]
La clausura de la obra genera una tensión a la hora de ser juzgada, pues justamente al tener que analizarse los sonidos en sí mismos se derrumban los criterios en base a los cuales se evaluaban las obras musicales (precisamente por eso se trata de, como dice Vattimo, una negación del placer por la belleza). Si hoy podemos analizar, por ejemplo, la mayor o menor ruptura que produjo la intrusión del do sostenido en la clave de mi bemol de los primeros compases de la sinfonía Eroica de Beethoven, es en relación a la situación en la que aparece dicha sinfonía, y no porque la cantidad de vibraciones del do sostenido sean en sí mismas (esto es, atemporalmente) alteradoras del estado actual de la música, cualquiera que éste sea.
El análisis del sonido en sí mismo pretende pues instalar a la obra dodecafónica en un plano atemporal, dado que las libres asociaciones entre los sonidos –libres en el sentido de que ya no responden a las relaciones tonales– y, en general, el desarrollo del serialismo, son según Schoenberg “síntomas todos de una gradual expansión del conocimiento acerca de la verdadera naturaleza del arte”[12].
Sin embargo, la elevación de las producciones dodecafónicas al plano de lo atemporal, y su inherente huída de las convenciones musicales de su época, llevan a estas obras a un atolladero. Este “escape” hacia el reino de los sonidos en sí mismos, completamente por fuera de los cánones musicales en que surge el dodecafonismo, produce como consecuencia el derrumbe de los criterios habituales a partir de los cuales se juzga una obra musical. Por primera vez en la historia de la producción musical, la composición no puede darse separada de la construcción de una estética musical que justifique dicha composición. De no darse este trabajo conjunto (composición y discurso sobre la composición), y al haber eliminado todo criterio anterior, se corre el riesgo de que la obra se convierta en un caos, en donde no se pueda ya justificar el hecho de que una hipotética serie comience con un intervalo de segunda menor y no con cualquier otro intervalo. Es esta “gratuidad” lo que la teoría intenta evitar.
Sin conocer los principios según los cuales fueron compuestas, ¿cuán diferentes serían una obra catalogada dentro del serialismo integral frente a alguna música que, según un método de composición aleatorio, contuviera una serie con doce sonidos aparecida por azar? Sin las normas que han llevado al compositor a esa combinación de sonidos y no a otra, parece en extremo dificultoso afirmar que una obra tal fuera algo más que una ordenación azarosa de notas.
5.
Los parágrafos precedentes no pretenden ser una crítica total al dodecafonismo, y mucho menos a la obra de Schoenberg. En el primer caso, es claro que dicha técnica ha enriquecido el abanico de materiales con los que un compositor puede contar, y ha sacudido el campo de la música en una época en que parecía ir rumbo a su estancamiento. En el caso de Schoenberg, sería imposible una unificación estilística de toda su obra bajo el adjetivo “dodecafónica”. No sólo sus primeras obras no conocerán este método, sino que luego de una época en la que se centra casi exclusivamente en la composición con la técnica de los doce sonidos retornará a algunos elementos que había dejado de lado anteriormente. En algunas de sus últimas obras Schoenberg efectuará una vuelta a la tonalidad, aunque mirada desde un punto de vista moderno, que no puede olvidar la ruptura producida por el dodecafonismo. Piénsese por ejemplo en la Oda a Napoleón de 1942, que puede ser inscrita dentro de esta “tonalidad revisada y ampliada”[13].
Lo que las páginas anteriores pretenden, más bien, es señalar algunos problemas que surgen de la idea de una obra cerrada sobre su material sensible, especialmente en lo que atañe a los vínculos entre música y política. Uno de los caminos recorridos ha sido el de Adorno, citado más arriba, para quien el potencial político de una obra de arte es justamente su diferencia con respecto a la forma mercantil, y el consecuente alejamiento del placer de lo bello.
Existe otro camino, que cuenta con un discípulo de Schoenberg como uno de sus mayores exponentes: Alban Berg. ¿En qué consiste este camino? En primer lugar, ya desde sus primeras obras (por ejemplo, la Sonata op.1 de 1908 o los Lieder op.2 de 1909, en los que la presencia de la funcionalidad tonal es evidente) y hasta las producciones más puramente atonales y, luego, seriales, las composiciones de Berg no pretenden eliminar de la partitura los clichés que existen en el momento en que aparece su música, sino que van a su encuentro y los enfrentan.
Tomaré como primer caso la ópera Wozzeck. Compuesta entre 1915 y 1921, está basada en la obra teatral Woyzeck, de Georg Büchner. La ópera de Berg conserva el texto original, pero las veintidós escenas de la obra de Büchner han sido adaptadas para ser quince, divididas uniformemente en tres actos. Wozzeck es la primera ópera atonal, y si es un caso privilegiado para el análisis de este otro camino que se está intentando delimitar, es porque dicho atonalismo deja entrever, en numerosos momentos de la obra, ciertos resabios tonales que parecen subir a la superficie. Si se habla aquí de “atonalidad” es respecto del carácter general de la obra; pero toda la ópera arroja lazos hacia el pasado y hacia el futuro. El mejor ejemplo a este respecto es el de la Passacaglia del primer acto; allí, esta forma histórica (que no es la única, dado que aparecen también una Suite, un Rondó, etc.) incluye una serie dodecafónica para mostrar la fría racionalidad del Doctor.[14]
Cuando Marie le canta a su hijo en la tercera escena, el mundo tonal que ya se encontraba en estado de latencia desde la primera escena aparece explícitamente con reminiscencias claramente románticas. Sin embargo, esta vez tampoco estamos en una tonalidad “plena”, ya que las notas más graves hacen tambalear el orden que parecía haberse conquistado.
Acerca de la escena final del primer acto, Alex Ross señala que, a esta altura, ya ha quedado claro el método de la ópera:
Una escritura fuertemente disonante sugiere la elaboración de abstracciones: la crueldad de la autoridad, la implacabilidad del destino, el poder de la opresión económica. Los elementos tonales representan emociones básicas: el amor de una madre por su hijo, la lujuria carnal de un soldado, la furia celosa de Wozzeck. El esquema contradice la noción utópica de Schoenberg de que el nuevo lenguaje podía sustituir al antiguo. Berg regresa, en cambio, al método de Mahler y Strauss, para quienes el conflicto de consonancia y disonancia era la forja de la expresión más intensa. La consonancia es mucho más dulce en el momento previo a su aniquilación. La disonancia resulta mucho más aterradora en contraste con lo que destruye. Hay escaramuzas entre belleza y terror, que luchan por el alma hueca de Wozzeck.[15]
Otra obra ejemplar a los fines de este artículo es su Suite Lírica para Cuarteto de Cuerdas, que Berg comienza a componer en septiembre de 1925. A diferencia de lo que ocurre con Wozzeck, en este caso la Suite es compuesta luego de que Schoenberg haya estrenado sus Cinco piezas para piano op.25, cuya última pieza introduce por primera vez la técnica dodecafónica. De hecho, es la primera obra de Berg en que se aplica la técnica serial propiamente dicha.
Lo que vuelve atractiva a la Suite Lírica es el hecho de que, además de contar con pasajes en los que la composición sigue la técnica dodecafónica, aparecen también pasajes que se mueven dentro del expresionismo atonal, y otros finalmente en los que parece asomar la tonalidad, tal como se había visto en las dos primeras escenas de Wozzeck. Sobre el final de la Suite, además, aparece una pequeña cita de Tristán e Isolda de Richard Wagner. Hay que señalar que todo el trabajo teórico de Schoenberg parte del uso del cromatismo por parte de Wagner, sobre todo en esa ópera citada.
En 1935 Berg escribe el Concierto para violín, “a la memoria de un ángel”, Manon, la fallecida hija de Walter Gropius y Alma Mahler. Dentro de un ambiente cromático, este Concierto representa una síntesis de varios de los lenguajes musicales con los que convivía el músico de la primera mitad del siglo XX. Lo peculiar de esta obra es el hecho de que en la serie inicial de doce sonidos (es decir, dentro de la “ley de inteligibilidad” propuesta por Schoenberg) los movimientos están dispuestos de tal modo que hacen aparecer, nuevamente, una funcionalidad tonal.[16] Berg no construirá la obra a partir del sistema tonal pero, a diferencia de Schoenberg, no evitará las consonancias que se puedan producir por una de las combinaciones posibles de los doce sonidos, así como tampoco las disonancias que se deriven del uso de esa misma serie.[17] Sobre el final aparece otra cita a partir de las últimas cuatro notas de la serie inicial, que remeda el coral “Es ist genug” compuesto por J. S. Bach. Si la cita de Wagner establecía una relación con aquél de quien la Escuela de Viena heredará el uso del cromatismo, en el Concierto aparece quien sistematizó el sistema temperado de doce notas.
¿Qué están evidenciando estas obras de Berg? Como afirmé antes, muestran otro camino para preguntarse por los vínculos entre la música y la política, es decir, la pregunta sobre el modo que tiene la música de incidir en un determinado orden establecido. Las obras de Berg, a diferencia de la “huída dodecafónica”, no renuncian a lo establecido, sino que lo asumen como punto de partida. Se tratará ya no de la construcción de un mundo aparte, aislado, cerrado ascéticamente sobre su propio material, sino del trazado de líneas que permitan ir deshaciendo esas configuraciones sobre las que la tarea del músico y la percepción del oyente se asientan. Se evita así caer en el error de considerar los esquemas perceptivos como algo dado de una vez y para siempre
La música de Berg lleva a cabo una arriesgada experimentación, que no pretende evadirse de los clichés de la tradición sino que trabaja a partir de ellos. Se logran así resultados completamente novedosos y consistentes, que sin embargo no deshacen del todo las formas de la tradición sobre los que surgieron esos resultados. Berg, como otros compositores del siglo XX, produce un movimiento que recoge elementos de la tradición compositiva heredada sin dejar de lado las nuevas propuestas teóricas producidas por las vanguardias musicales.
Lo que la obra de Alban Berg permite pensar es un vínculo entre música y política que se centre no solamente en un producto acabado que pretendiera sostenerse por sí solo (por caso, una composición dodecafónica, o un cuadro con formas geométricas y colores desconectados de su fuente “natural”), sino en un proceso constante de alteración.
No existe un método universal y eterno que garantice la existencia de la música. La obra de Berg parece afirmar que no hay ningún lugar definitivo al cual llegar, en el cual refugiarse de una vez y para siempre de la “mala” música. La construcción de una teleología a la cual apuntaría toda la historia de la música no es más que la huída hacia un supuesto reino de la pureza musical, una utopía que rehúsa cualquier lucha contra el estado actual de las cosas. La música de Berg, en cambio, afirma la irrecusable temporalidad de cualquier construcción estética; así, la tarea política que se abre para el compositor es la de una constante alteración –una alteración intempestiva– del “sentido común”, de los modos en que se organiza la percepción. Una alteración que no le huya a la lucha contra los clichés, cualesquiera que sean, sino que los enfrente deshaciéndolos en un proceso sin fin.
Tomás Frère
[1] BUCH, E. (2001): “Schoenberg y la política de la armonía”. Punto de Vista, n°69, p.27.
[2] Véase RANCIÈRE, J. (1996): El desacuerdo. Política y filosofía. Buenos Aires: Nueva Visión.
[3] BENJAMIN, W. (2008): “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, en Obras, libro I, vol.2. Madrid: Abada, p.85.
[4] Dmitri Shostakovich ve atacadas sus obras de forma especialmente virulenta a partir de 1936, cuando se representa su ópera Lady Macbeth de Mtensk frente a un auditorio en el que se encontraba, entre otros, Stalin, quien se retiró antes del final de la obra. Dos días después, el periódico Pravda publica “Confusión en lugar de música”, un editorial en el que no sólo criticaba esa ópera en particular, sino que afirmaba que su compositor estaba jugando un juego que podría “acabar mal”.
[5] Es importante señalar, como lo hace el crítico Alex Ross, que “al contrario que Stalin, que exigió que el arte soviético reflejara la ideología del régimen, Hitler deseaba dar la impresión de que en las artes seguía reinando la autonomía. (…) Como muchos amantes de la música alemanes, Hitler defendía que la tradición clásica era un “arte absoluto” suspendido en lo alto sobre la historia, como en la formulación de Schopenhauer. (…) En contraste con Stalin, Hitler despreciaba la propaganda aduladora. En 1935 ordenó que no se le dedicara más música y tres años más tarde se lamentó de que un grupo de obras encargadas para el Día del Partido del Reich palidecieran en comparación con Bruckner. La política aspiraba a la condición de música, no viceversa.” (ROSS, A. (2009): El ruido eterno. Escuchar al siglo XX a través de su música. Madrid: Seix Barral, pp.394-395). La última frase de esta cita recuerda a la “estetización de la política” sobre la que escribía Walter Benjamin.
[6] FUBINI, E. (1993): La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX. Madrid: Alianza, p.187.
[7] KANDINSKY, W. (1991): De lo espiritual en el arte. Barcelona: Labor, 1991, p.110.
[8] Resulta de gran interés a este respecto la lectura de la correspondencia entre Schoenberg y Kandinsky. En una de las cartas que el músico escribe al pintor se lee lo siguiente: “poder controlar los sentidos a representar en contra de los que se sublevan. (…) Este tipo de arte se ha dado en llamar, yo no sé por qué, el expresionista, pero seguro que no ha expresado nada más de lo que había en él. Yo también le he dado un nombre, pero éste no se hizo popular. Yo dije que era el arte de la representación de los acontecimientos internos. Pero no debo decirlo en voz alta, ya que todo esto está prohibido hoy en día por romántico.” SCHOENBERG, A. y KANDINSKY, W. (1987): Cartas, cuadros y documentos de un encuentro extraordinario. Madrid: Alianza, pp.108-109.
[9] La renovación del lenguaje que implica la música de Debussy se basa en que este compositor se centra en el “color” de cada acorde en particular, y en base a eso los elige, y ya no en base a un movimiento según las funciones.
[10] Theodor Adorno guarda una estrecha relación con el círculo de Viena. A partir de 1925 empieza a estudiar composición en Viena con Alban Berg. Su cercanía con Berg, Schoenberg y Webern fue clave para el desarrollo de algunos de sus conceptos sobre la “Nueva Música”. En Doktor Faustus de Thomas Mann, muchos de los pasajes en los que se describen composiciones, o donde Adrian Leverkühn explica su “nueva música”, fueron dictados también por el propio Adorno (que, por estas acciones, se ganaría luego una temporaria enemistad con Schoenberg).
[11] VATTIMO, G. (1987): El fin de la modernidad. Nihilismo y hermenéutica en la cultura posmoderna. Barcelona: Gedisa, p.53.
[12] SCHOENBERG, A. (2004): El estilo y la idea. Barcelona: Idea Books, p.31 (el resaltado es mío).
[13] En 1948, Schoenberg publica un artículo titulado “On revient toujours” [“Siempre se vuelve”], en el que justifica su retorno (parcial) al sistema tonal, citando como ejemplos de una actitud similar (es decir, de rescate de técnicas del pasado aplicadas a situaciones nuevas) a antecesores como Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Schumann, Brahms, Wagner… Cf. SCHOENBERG, A. (2004): El estilo y la idea. Barcelona: Idea Books.
[14] Se ha señalado a menudo que el Doctor tiene algunos rasgos que permitirían entrever que Berg se está refiriendo a Schoenberg. En el momento en que entra el Doctor a la escena, el bajo pasa de la (la letra A en la notación alemana) a mi bemol (Es en la notación alemana), es decir, las iniciales de Arnold Schoenberg. Luego aparecerán las notas que representan las iniciales de Alban Berg: si bemol y la.
[15] ROSS, A. (2009): El ruido eterno. Escuchar al siglo XX a través de su música. Madrid: Seix Barral, p.99.
[16] El orden de las notas de la serie es el siguiente: sol, si bemol, re, fa sostenido, la, do, mi, sol sostenido, si, do sostenido, re sostenido, fa. Las primeras tres notas conforman el acorde de sol mayor; entre el re y el la se da el acorde de re mayor; entre el la y el mi, el acorde de la menor; entre el mi y el si, el acorde de mi mayor.
[17] Según la teoría de Schoenberg, la composición serial implica la extinción de los conceptos de “consonancia” y “disonancia”, que se basan en relaciones ya abolidas entre los sonidos. Sin embargo, teniendo en cuenta la fuerza de la tonalidad en la música occidental al momento de elaborar Schoenberg su teoría, se intentará evitar lo que antes eran intervalos consonantes. Schoenberg, de hecho, no niega que, una vez re-educado el oído del hombre del siglo XX, puedan utilizarse dentro de una serie intervalos calificados anteriormente como consonantes.